La vida para el que cree...
Las luces a penas se apagaban, otro día se
convertía en recuerdos. Me disponía a cerrar la ventana del balcón, y advertí una
noche impoluta, revestida de un cargamento inusual de estrellas que embelesadas
se entretenían con una muy redonda y resplandeciente luna. Sí, su acogedora
luminiscencia se extendía por toda la ciudad y su estela se podía filtrar a través de recovecos en los
diferentes hogares, que a esa hora, también se acomodaban para ofrecer su
tiempo al placer de lo onírico.
Me acosté sin sueño, en su procura me
concentré en las idas y venidas del estridente y agudo aullar de las fuertes brisas
encajonadas de fin de año; también lograba escuchar a lo lejos, el ladrido desesperado
de un perro y de repente, entró a mi habitación mi hijo de once años,
angustiado, llorando con desconsuelo, por que sus padres un día, se tendrían
que morir.
Me resultó tan familiar la escena, pues a
lo largo de mi vida, en diferentes ocasiones
también había padecido de la claustrofobia que ocasiona esa indiscutible
realidad. No es normal que alguien quiera morirse, lo usual, es querer alargar
nuestros días lo que más se pueda. Pensé
en lo triste que debía ser para padres incrédulos, explicarle a sus hijos en
medio de un desasosiego como este, que en efecto un día todo termina. Así, sin
más posibilidades ni esperanzas.
El temor a la pérdida de sus seres
queridos, era la prueba irrefutable del crecimiento de mi hijo, de su necesidad
de comprensión, por lo tanto se hacía menester una franca y sincera
conversación. Le expliqué que la eventualidad de la muerte daba sentido a
nuestra vida, nos permitía tomar
conciencia de su valor y fragilidad, pero así mismo, nos mostraba con nitidez, el
importante rol que jugaba el tiempo en todo ello. Es la proximidad del fin lo
que nos mueve a hacer el bien, lo que nos invita a honrar y dar amor a nuestros
seres más amados, pues puede que después, ya no tengamos el chance.
Poco a poco fue entendiendo el mensaje y cuando
estuvo más tranquilo, antes de mandarlo otra vez a la cama, le di el antídoto y
sustento de lo que le acababa de indicar, eso, a través de lo cual, podría
superar esta y cualquier otra sacudida. Le entregué la misma rayada y
desvencijada Biblia que en una ocasión me obsequiaron mis papás, cuando había llegado
la hora de salir del cascarón para ir a enfrentar el mundo.
Al regresar a la cama entendí la razón de
la exquisitez de aquella noche, estaba puesta de gala para uno momento sublime,
mi hijo entraba a otra etapa de su vida, esa en la que gozoso y lleno de paz, entendía a
cabalidad a qué se refería Dios cuando hablaba de vida eterna.


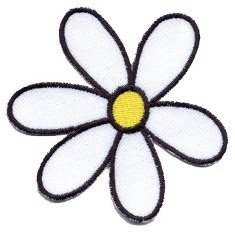

Comentarios
Publicar un comentario